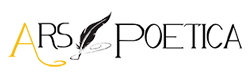Desde la claridad del día, de José Méndez

/una reseña de Carlos Alcorta/
Tengo un gratísimo recuerdo de la lectura de En esta playa, libro de José Méndez publicado en las exquisitas ediciones de El Observatorio, allá por 1985, cuando uno comenzaba a frecuentar el mundo de las imprentas con la intención de editar en el sello Scriptvm, una modesta colección de poesía que tuvo una vida breve, pero intensa, y gracias a la cual se intensificó mi interés por el diseño y cuidado editorial, del que El Observatorio Ediciones fue un excelente ejemplo. Pocas noticias de su poesía he tenido desde entonces, a pesar de que José Méndez, posteriormente, ha publicado títulos como Esquirla(1996) o La mirada (2002), una reunión de su poesía escrita entre 1973 y el 2000. Regresa ahora a la poesía con Desde la claridad del día, un libro que cifra en el recuerdo de la infancia el origen de su escritura. Como el título revela, esta rememoración no resulta en exceso melancólica. Se echa la vista atrás con nostalgia (no puede ser de otra forma: la memoria hace una labor de poda con discreción, y elimina o suaviza los momentos menos amables), pero sin resentimiento, quizá porque el oficio de poeta le permite reivindicar la fuerza del amor («o las oscuras formas en que el amor se muda») y con esa energía transformada en palabras desafiar al paso del tiempo: «De las amadas brozas del origen/ asciende en soledad/ el amor que protege la canción/ de la ira del tiempo».
Desde la claridad del día, además de ser el título del libro, es la parte central y más importante del volumen (las otras secciones son «Lábaro», «Rostros en la nieve», «Luz son nadie» y «Biografía») y la cita de Benjamin que la encabeza («Solo desde la otra orilla, desde la claridad del día, es lícito apostrofar al sueño con el poder evocador del recuerdo») es lo suficientemente explicativa como para presentir el tono de los poemas que la integran. La claridad no solo permite ver con nitidez, perfilar las formas de las cosas y su esencia, sino también ahondar en el interior de sí mismo, en los recuerdos, para entender lo que no queda a la vista, esa parte oculta, misteriosa, que nos complementa. Desde la otra orilla, la del paso del tiempo, se evocan instantes del pasado, pero no como si fueran ajenos a quien los escribe, porque José Méndez cuida el verso, lo dota de una musicalidad y una templanza muy sui géneris, fiel a un lenguaje y a unas formas que viene practicando desde siempre y que resultan ser muy apropiadas para un canto contenido como es el suyo. Describe lo que ve, lo que siente, con escasas pinceladas y no se dispersa encadenando manchas de color para adornar lo que no lo precisa: «Dos cuervos bañándose en una palangana,/ a su lado las gallinas/ escarban en la nada». Esas escenas de la infancia suelen tener un personaje con nombre propio como protagonista: Diego, María, Arsenio, Rolindes, etcétera. No sabemos de ellos más que lo que se nos cuenta en el momento ya sin tiempo del poema, como en el caso de Serafín: «… cojitranco y embarrado, fuera de sí/ como un malvís en mayo,/ grita el nombre de su caballo/ y llora cada espiga que no nacerá» o de Lulo: «… trabaja el octavo radio de la rueda de un carro,/ devasta el listón de roble sacando finísimas virutas,/ serpentinas transparentes que caen en sus pies/ y se doran al sol como culebras dormidas», pero en la sección «Luz sin nadie», la muerte hace acto de presencia. La muerte es la ausencia de esa luz que «protege la fragilidad de mi cuerpo», escribe José Méndez, quien, en el poema final de libro, sin duda el de más largo alcance simbólico, nos participa su sensación de desgaste vital. El poema es una especie de resumen de pérdidas, pero contempladas, como dije al principio, sin aflicción, sin afán de perseverar en una huida que, por otra parte, sería estéril (el consejo de fray Luis —«Huye, que solo aquel que huye, escapa»— solo tiene sentido cuando hablamos del tiempo, de la muerte, incluso de la realidad que nos rodea en el sentido de búsqueda un objetivo superior, en su caso, de carácter místico; en el caso de José Méndez, de indagación metafísica), con un sabio estoicismo: «Esperas la llamada, una señal, que la luz/ convoque tu corazón hacia la altura/ donde soñaste refugio, la casa de los padres,/ las gibas de la orfandad que acaecieron/ en la azorada travesía de los años». Poesía, la de José Méndez, atemporal, evocativa, que busca registrar las sensaciones en la que laten las incertidumbres existenciales de siempre, pero expuestas de forma única, desde su propia vivencia, personal y, por otra parte, tan de todos.
Selección de poemas
Y fue destino
En su pecho, un bosque
de hayas y abedules
al que siempre regresa;
en él,
tapiz de llanto,
la lluvia socava la inocencia.
Sobre el limo del desarraigo
los brotes de la lealtad.
La ira del tiempo
Este tabuco que arde
sobre la húmeda esmeralda del amanecer
guarece el salterio que congrega
las voces y rostros de otro tiempo.
De las amadas brozas del origen
asciende en soledad
el amor que protege la canción
de la ira del tiempo.
Soledad
Olga ofrece café
desde el alféizar de la ventana.
Su voz astillada tiembla
sobre el corral desierto
como un mandil tendido a secar.
Nadie atiende,
el café acoge un ácido rencor
para mañana.
La luz no salva
Pequeñas y pálidas,
doradas a la luz de la tarde,
nacen de un árbol abatido
por los castaños, sumiso
a la penumbra del más fuerte.
Ninguno las mira.
Sin provocar envidia ni deseo
las dulces manzanas del Fardaxe
maduran en soledad.
Invierno
El caballo espantado por los rayos
huye a través de los sembrados.
Serafín, cojitranco y embarrado, fuera de sí
como un malvís en mayo,
grita el nombre de su caballo
y llora cada espiga que no nacerá.
La lluvia encelada por el viento
forma nidos de agua que rompen contra su cara.
El músico
Alzado a la escalera que sube al desván
Óscar toca el acordeón.
Le sostienen la música y el miedo,
también el vino que no cesa de acudir
por distinta mano.
Querría dormir,
que las cabezas que se bambolean
a la altura de sus rodillas
estuvieran también dormidas,
porque queda oscuridad
y un largo camino para volver a casa.
Sin embargo, sonríe,
enseña los dientes cenicientos
y las muecas que todos esperan
de un músico cobarde que teme a la noche.
Miedo
Oculto entre helechos y abedules,
nos acompaña desde la campa de Veneiro.
Lo sé por la tensión de tu cuello,
las miradas que lanzas al vacío
y el calambre que sube desde tu pecho
a mis rodillas.
Sigamos al paso, aguantemos
sin quebrar el cristal de miedo
que la luna cierra sobre nosotros.
Hagámosles dudar,
comportémonos como viejos,
tú no te espantes, yo no cantaré.