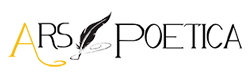José Lupiañez reseña el último libro de Ada Soriano: Línea continua

Y llegamos así a Línea continua, su última propuesta, publicada también, como indicaba antes, por la editorial asturiana Ars Poetica, en marzo pasado. Un nuevo giro se produce en su devenir creativo, porque este libro es, en realidad, un poema único, dividido en 58 estrofas de diversa extensión, en las que vuelven a predominar los metros cortos; estrofas, por lo demás, muy breves también y que oscilan entre los dos versos en las más sucintas y los catorce o quince para aquellas otras algo más extensas. Nunca antes había experimentado Ada esta fórmula que ahora ensaya con acierto. Un canto extendido y una coda final, un poema último a modo de cierre, titulado “Los ojos del cazador”, eso es Línea continua. Más que con la geometría o la abstracción, el título nos remite a un ejercicio de perseverancia, de insistencia, en el que la consigna fuera seguir hacia adelante, como si se hubiera llegado a la convicción de que la vida no es otra cosa que ese avance perpetuo, a pesar de las fatalidades o las desdichas, un ejercicio de resistencia, de obstinación, de tenacidad, en el que la voluntad, a veces herida o debilitada por las desgracias o los infortunios, juega un papel preeminente.
A Línea continua lo antecede un prólogo de la poeta María Antonia Ortega que se acerca emocionalmente al contenido, de forma lírica y sentida, sin dejar de subrayar verdades constatables como cuando afirma que en este conjunto: “Todo se expande y al mismo tiempo vuelve al origen y recupera su centro”. O cuando añade, a continuación, que esta poesía: “No explica, sino que muestra, y lo enseñado es capaz de hablar por sí mismo pero desde la voz de la poeta”. Suscribo del todo estas afirmaciones, porque como decía Wallace Stevens, “la poesía es una búsqueda de lo inexplicable”, y en ese territorio ambiguo entre la taumaturgia, los presentimientos y las perplejidades se engarzan las secuencias de este poema, y sus rápidos sucesivos son como fogonazos, vislumbres que nos muestran el universo de su intimidad en una progresión que avanza sin menoscabo de ciertos ritornelos intensificadores.
En sus primeros compases, en sus estrofas iniciales, el texto alude a ese nacimiento marino mitologizado: “Nací en una pradera / cálida y luminosa. / Nací sobre la mágica transparencia /de un pez duende,” para pasar a referirse a sus padres, a sus progenitores, “tan jóvenes / en su lecho de algas”. Como elementos que acentúan lo misterioso sorprenden las insólitas referencias al “pez duende”, ese pez de cabeza transparente o la identificación de la figura paterna con la de un “dragón rojo”, símbolo de la felicidad y la buena suerte en las culturas orientales, aunque aquí esté refiriéndose más bien al hipocampo, al caballito de mar; e incluso el concebirse a sí misma como un “Embrión de Volvox”, en clara alusión a esas algas microscópicas, que forman extrañas colonias. Todo ello nos remite a un mundo abisal, a un tiempo difuso “de flores / en el agua”.
Tras esta epifanía, tras este nacimiento mítico, legendario, fabuloso, en el mar, el yo enunciador acude a otros recuerdos de la infancia, rescoldos del pasado donde los padres son presencias latentes en la memoria de una niña que se recrea en la extrañeza de irrumpir en un mundo entre hostil y fantasioso, una niña que muestra ya signos de rebeldía, que anticipa una cierta resistencia, un amago de contestación, como advertimos en la potente metonimia que elige para definirse: “costilla de Adán que protesta”.